
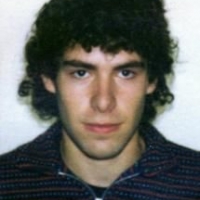

Detener la humillación Como otras terceras películas recientes de figuras claves del horror anglosajón del nuevo milenio que quebraron en parte un patrón artístico y al mismo tiempo retuvieron elementos fundamentales del pasado, en línea con esa ciencia ficción de Nope (2022), de Jordan Peele, que parecía negar el terror más directo de ¡Huye! (Get Out, 2017) y Nosotros (Us, 2019) pero siempre conservando el entramado discursivo irónico, y con esas aventuras agitadas de vikingos de El Hombre del Norte (The Northman, 2022), de Robert Eggers, que poco tenían que ver con la claustrofobia del espanto de La Bruja (The Witch: A New-England Folktale, 2015) y El Faro (The Lighthouse, 2019) aunque reteniendo el gustito por la antropología más ampulosa, la comedia negra surrealista Beau Tiene Miedo (Beau Is Afraid, 2023), de Ari Aster, se aleja significativamente del satanismo de El Legado del Diablo (Hereditary, 2018) y el horror folklórico de Midsommar (2019), un planteo retórico que una vez más no debe hacernos olvidar que las superficies suelen ocultar ingredientes invariantes porque los seres humanos -los creadores culturales, en este caso- no pueden dejar de ser ellos mismos, algo que en pantalla se impone de manera bastante clara porque Aster continúa cerrando el cerco de la tensión y hasta completa una especie de trilogía acerca de la angustia porque así como El Legado del Diablo exploraba la destrucción y/ o metamorfosis de una familia y Midsommar hacía lo propio en relación a una pareja en crisis en concreto, en esta ocasión el eje del proceso -en parte de devastación y en parte de cambio francamente resistido, como decíamos con anterioridad- es el vínculo con la madre, el primero y más importante en la vida del varón y el modelo inconsciente crucial para todos los intercambios posteriores con el popurrí de especímenes que componen la sociedad. El cineasta judío y neoyorquino aquí ventila su sadismo torturando al personaje principal, el siempre frágil Beau Wassermann (Joaquin Phoenix de adulto, Armen Nahapetian cuando joven), a lo largo de la friolera de tres horas en lo que parece ser un suicidio comercial orientado a sacarse de encima a los fans de sus dos primeras propuestas y conservar únicamente al núcleo más duro y arty de su público, uno que ya sabía cómo sería el tercer largometraje porque resultaba evidente que combinaría la premisa narrativa de Beau (2011) con aquel canibalismo emocional materno de Munchausen (2013), dos de sus cortos más famosos que lidiaron con sus obsesiones de siempre, sobre todo la cobardía, la pasividad posmoderna y el control en el marco privado. En este sentido se puede afirmar que Beau Tiene Miedo expande tanto el sustrato paranoico de Beau, centrado en ese afroamericano del título (Billy Mayo) al que le roban el equipaje y las llaves de su departamento en el pasillo del edificio cuando estaba por embarcarse en un viaje hacia la casa de su madre, como la crucifixión conceptual de un muchacho sin nombre (Liam Aiken), cortesía de su propia progenitora (Bonnie Bedelia), de Munchausen, parodia tácita y muda del montaje del inicio de Up (2009), de Pete Docter, ahora haciendo que la madre señalada caiga en un caso más que trágico de Síndrome de Münchhausen por Poder, un díptico genial sobre problemillas tácitos o explícitos de índole familiar que a su vez se completa con el cortometraje que hizo conocido a Aster en el ambiente cinematográfico de Estados Unidos, Lo Extraño de los Johnson (The Strange Thing About the Johnsons, 2011), tanto su tesis para el Instituto Estadounidense del Cine (American Film Institute) como un exponente a toda pompa del shock horror, en este caso acerca de una parentela de negros en la que el padre, Sidney Johnson (Mayo de nuevo), es una víctima de larga data de abuso sexual por parte de su hijo, Isaiah (Carlon Jeffery cuando niño, Brandon Greenhouse de grande). El guión del director comienza con un primer acto en el que refrita las situaciones de antaño: Wasserman es un hombre de mediana edad que vive en una ciudad repleta de vagabundos, psicóticos y ladrones, Corrina, y que está completamente controlado por su madre Mona (Patti LuPone de mayorcita, Zoe Lister-Jones más bisoña), ricachona cabeza de un imperio farmacéutico e inmobiliario que le dijo que su padre falleció durante el mismo orgasmo en el que fue concebido como consecuencia de un soplo cardíaco fatal que Beau supuestamente heredó, por ello el vástago se mantuvo virgen y siempre enamorado de una muchacha que conoció en un crucero vacacional cuando ambos eran niños, Elaine Bray (Julia Antonelli de púber, Parker Posey en su acepción adulta), una futura empleada de la celosa, maquiavélica, autovictimizante y manipuladora Mona, lo que deriva en un trance calcado del corto del 2011 porque cuando se prepara para viajar al aeropuerto y tomar un vuelo para visitar a su madre por el aniversario de la muerte del padre “alguien” le roba las llaves del departamento y su valija, definitivamente un vecino que no lo dejó dormir con música incesante durante toda la noche para “vengarse” de algo que el protagonista jamás hizo, de hecho subir el volumen del estéreo al máximo o siquiera encenderlo en su hogar. Mediante flashbacks varios, secuencias de suspenso exacerbado, otras volcadas al ridículo freak y muchos personajes que pasan de la tranquilidad a la vehemencia homicida en un santiamén, Aster nos ofrece un periplo enajenado y francamente imprevisible en el que Beau atraviesa una retahíla de retos que por momentos se parecen a sketchs de los Monty Python aunque pasados por ácido y sin la más mínima pretensión de dejar contento a nadie, por ello Wassermann entra en pánico cuando ingiere un medicamento experimental que le recetó su psiquiatra (Stephen McKinley Henderson) aunque sin esa agua que parece crucial, cuando los homeless toman posesión de su departamento mientras compraba una botellita en una tienda, cuando un empleado de correo (Bill Hader) descubre a su madre muerta después de que su cabeza fuera aplastada por una lámpara de araña caída, cuando sorprende a un desconocido escondido en el techo de su baño y cuando sale corriendo desnudo a la calle, se enfrenta a un policía nervioso y termina atropellado por una camioneta y atacado sin piedad por un lunático. A partir de este punto Beau Tiene Miedo comienza a abandonar la ciudad, relacionada con el caos y la falsedad, y da rienda suelta a un repliegue por etapas hacia el ecosistema bucólico que nos acerca al solipsismo y a una verdad deformada pero verdad al fin, por ello primero tenemos una fase intermedia centrada en los suburbios ya que el personaje de Phoenix despierta dos días después en el domicilio del cirujano Roger (Nathan Lane) y su esposa Grace (Amy Ryan), quienes lo cuidan y en simultáneo lo dejan a merced de chiflados importantes como la hija adolescente y sádica de la pareja, Toni (Kylie Rogers), la cual lo desprecia porque está alojado en su habitación, y el colega castrense del otro vástago, el “muerto en acción” Nathan, un tal Jeeves (Denis Ménochet) que vive en una casa rodante en el jardín, excusa para saltar hacia lo inhóspito verdusco una vez que la histérica de Toni se suicida bebiendo litros y litros de pintura y Grace culpabiliza sin más a Wassermann y envía al energúmeno hiper violento de la milicia para que lo asesine, así se topa con una troupe teatral, Los Huérfanos del Bosque, y se imagina a sí mismo como el protagonista de una obra de índole metadiscursiva, en esencia un hombre que pierde a su familia durante una gigantesca inundación, para de golpe encontrarse con un sujeto extraño (Julian Richings) que le informa que su progenitor está vivo, no obstante Jeeves reaparece, desata una masacre y lo obliga a huir otra vez, ya sin llegar a tiempo al funeral de Mona. Aster retoma mucho de aquellos miedos masculinos de Cabeza Borradora (Eraserhead, 1977), de David Lynch, el sarcasmo alucinógeno de Terry Gilliam, las minucias del teatro del absurdo modelo Samuel Beckett, Eugène Ionesco y Tom Stoppard, el costado más neurótico del primer Luis Buñuel, la frialdad y parsimonia de Stanley Kubrick, las sátiras surrealistas recientes del griego Yorgos Lanthimos, el ardor carnavalesco por antonomasia, el grotesco circense de Federico Fellini y Ken Russell, la misantropía estándar de Lars von Trier, los latiguillos de las road movies existenciales, el encadenamiento fantástico de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas (Alice’s Adventures in Wonderland, 1865), de Lewis Carroll, la animación elegíaca artesanal de idiosincrasia indie -hoy condensada en el estupendo segmento de la obra teatral entre la arboleda, a cargo de los chilenos Cristobal León y Joaquín Cociña, aquellos de la experiencia lúgubre en stop motion La Casa Lobo (2018)- y la paranoia burguesa del thriller de invasión de hogar, tan cerca del apocalipsis aporofóbico capitalista como de Casa Tomada (1946), el célebre cuento de Julio Cortázar. Si bien la película puede leerse como una sátira del mundo actual, uno agresivo, castrado, ciclotímico, aburrido, impulsivo, calamitoso, timorato, hipocondríaco, irreflexivo y bastante necio, asimismo ofrece -y exige- una paciencia y una profundidad que ya casi no existen en el reino de la idiotez fetichizada del mainstream hedonista de nuestros días, todos recursos volcados a transformar a Beau en una metáfora del costado dependiente, sentimentaloide, endeble y tendiente a la martirización eterna/ cíclica del vulgo contemporáneo, a lo que se opone la madre devoradora, oligárquica, visceral y ególatra en la piel de LuPone, actriz que nos regala un tour de force al igual que el inconmensurable Phoenix, aquí por momentos rozando la locura. Entre la experimentación terrorista y autoindulgente y un estudio bizarro sobre un Edipo mal curado que deriva en la imposibilidad de detener el masoquismo y la humillación, el realizador filma la comedia como si se tratase de terror y crea el remate perfecto para cada escena, siempre aprovechando la tensión acumulada a contrapelo del frustrante cine actual, basta con pensar en el último acto en la casona de Mona y la hilarante introducción de una Elaine petrificada, la vigilancia de mami, el doppelgänger en el altillo, el monstruo fálico -papi, nada menos- y la inquisición de las postrimerías del “no relato”, a mitad de camino entre la farsa masculina/ femenina y una inmadurez que todo lo sabotea…
La proyección astral A toda saga le llega su fecha de vencimiento y por más que Hollywood se empecine con alargar y alargar lo inevitable lo cierto es que a escala creativa las franquicias del nuevo milenio casi siempre mueren en el segundo o tercer eslabón de la cadena, a pesar de que el éxito comercial continúe acompañando a unos productores que exprimen a más no poder las esperanzas de un público muchas veces cautivo/ devoto/ ingenuo que sigue esperando que la cosa mejore o simplemente abraza de manera inconsciente el automatismo ancestral del folletín melodramático, ese “veamos qué sucede a continuación de todo lo anterior”. La saga que empezó con La Noche del Demonio (Insidious, 2010) y continuó con La Noche del Demonio 2 (Insidious: Chapter 2, 2013), dos trabajos muy disfrutables dirigidos por James Wan y escritos por Leigh Whannell, parecía haber alcanzado su punto más bajo en aquella deslucida tercera parte, La Noche del Demonio 3 (Insidious: Chapter 3, 2015), a cargo del propio Whannell en modalidad director, porque el cuarto eslabón, La Noche del Demonio: La Última Llave (Insidious: The Last Key, 2018), nuevamente con un guión de Leigh aunque ahora con dirección de Adam Robitel, éste conocido por La Posesión de Deborah Logan (The Taking of Deborah Logan, 2014), Escape Room: Sin Salida (Escape Room, 2019) y su también horrenda secuela del 2021, había levantado un poco el espectro cualitativo de una franquicia ya de todos modos muerta o sin nada valioso para decir o sin novedad alguna en el horizonte retórico que justifique la montaña rusa de sustos y gritos. Nada nos podría haber preparado -ni siquiera el periplo algo errático de un Whannell que justo después de La Noche del Demonio 3 entregaría dos verdaderas joyas en calidad de realizador, Upgrade (2018) y El Hombre Invisible (The Invisible Man, 2020)- para la lamentable La Noche del Demonio: La Puerta Roja (Insidious: The Red Door, 2023), un trabajo rutinario y para nada inspirado que comete el mayor pecado posible tanto dentro del cine mainstream contemporáneo como en lo que atañe al terror en especial, léase aburrir al público, ya no sólo de la mano de un catálogo de “jump scares” dignos de un manual para espectador de jardín de infantes sino además por escenas innecesariamente larguísimas que caen en múltiples redundancias, diálogos aletargados, situaciones ultra trilladas y una falta de novedad o suspenso verdadero que resulta exasperante a medida que los interminables 107 minutos desfilan por la pantalla, todo gracias a un Patrick Wilson que se encaprichó con dirigir, aquí de hecho debutando detrás de cámaras, y a un Scott Teems que escribió el guión a partir de una historia previa del susodicho y Whannell, en este sentido conviene recordar que Teems viene de una racha bastante apestosa que incluyó Llamas de Venganza (Firestarter, 2022), de Keith Thomas, Halloween Mata (Halloween Kills, 2021), de David Gordon Green, y La Cantera (The Quarry, 2020), esta última dirigida por el casi siempre mediocre Scott e incluso demostrando que Ese Sol Vespertino (That Evening Sun, 2009), un interesante drama familiar englobado en el gótico sureño, podría haber sido un accidente. Para aquellos que no lo sepan o no lo recuerden conviene tener presente que la saga se mueve por dípticos, así los dos primeros capítulos son correlativos y los dos siguientes también pero ya bajo el halo de las precuelas, transcurriendo antes de los hechos de La Noche del Demonio original del 2010, aclarado el detalle se puede decir que La Noche del Demonio: La Puerta Roja es una continuación del film del 2013, de aquel arco narrativo que se explaya en las tribulaciones de la familia encabezada por Renai (Rose Byrne) y Josh Lambert (el mismo Wilson), en esta oportunidad separados luego de una década desde los acontecimientos del segundo episodio. Dalton Lambert (regresa un crecidito Ty Simpkins), quien cuando mocoso había caído en un supuesto coma y había entrado en un purgatorio espiritual y muy peligroso llamado el Más Allá, mantiene una relación no precisamente amigable con su padre y comienza a estudiar pintura/ dibujo en una universidad, donde se hace amigo de su compañera de cuarto negra, Chris Winslow (Sinclair Daniel), y capta la atención de una profesora árabe de pocas pulgas, Armagan (Hiñan Abbass), normalidad de adolescente que se viene abajo cuando los mentados cuasi demonios del Más Allá se le aparecen una y otra vez por su capacidad innata para la “proyección astral” o experiencia extracorporal, don que es una especie de condena y que comparte con su padre, por ello Josh recorre un camino pesadillesco paralelo que termina de eclosionar cuando Renai le confirma que en el pasado intentó matar al clan y por ello hizo suprimir sus recuerdos. Si bien Wilson pretende contentar a los fans introduciendo cameos de personajes queridos como la psíquica Elise Rainier (Lin Shaye) y el dúo de investigadores paranormales, Specs (Whannell) y Tucker (Angus Sampson), lo cierto es que la saga nunca pudo salir del marco ya agotado del acoso fantasmal familiar de Poltergeist (1982), de Tobe Hooper, el padre en proceso de enajenación de El Resplandor (The Shining, 1980), opus de Stanley Kubrick, las posesiones diabólicas símil El Exorcista (The Exorcist, 1973), de William Friedkin, y algo de aquella extraordinaria parafernalia asociada a la Trilogía de las Puertas del Infierno de Lucio Fulci, nos referimos por supuesto a Miedo en la Ciudad de los Muertos Vivientes (Paura nella Città dei Morti Viventi, 1980), El Más Allá (E tu Vivrai nel Terrore! L’Aldilà, 1981) y La Casa Cercana al Cementerio (Quella Villa Accanto al Cimitero, 1981), tres películas que fueron retomadas -al igual que el J-Horror nipón- por la franquicia que nos ocupa aunque privándolas de la efervescencia gore que tanto le gustaba al cineasta italiano. La Noche del Demonio: La Puerta Roja mete en la licuadora a los fantasmas tenebrosos previos, léase La Novia de Negro (The Bride in Black), El Hombre que no Puede Respirar (The Man Who Can’t Breathe), Demonio Lápiz Labial (Lipstick Demon) y Cara de Llave (KeyFace), con la aparente idea de ofrecer un popurrí semejante al de la primera faena, sin embargo la torpeza de Wilson como director y el automatismo del guión de Teems generan un incesante déjà vu de situaciones recicladas y personajes francamente intercambiables…

Una fisura en el tiempo La saga centrada en el arqueólogo más famoso de la historia del cine siempre fue pensada como una pentalogía que cubriese buena parte de su vida y carrera pero el cuarto eslabón, a posteriori de la aparición con regularidad de las geniales Los Cazadores del Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981), Indiana Jones y el Templo de la Perdición (Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984) e Indiana Jones y la Última Cruzada (Indiana Jones and the Last Crusade, 1989), se hizo esperar casi veinte años debido al exceso de trabajo de Steven Spielberg y a la vagancia, los caprichos y las ideas en extremo idiotas de George Lucas, esas que eventualmente fueron a parar a Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008), trabajo entre desparejo y lamentable con una primera mitad amena y una segunda parte repleta de imprecisiones históricas, escenas ridículas y una catarata de CGI, el gran estrago del cine mainstream del Siglo XXI. La quinta parte continuó la maldición y una vez más no pudo llegar en lo pronto debido a tres razones cruciales, primero la recepción de “mixta a negativa” de esa última aventura, en muchas ocasiones masacrada por público y prensa a raíz de la intentona apenas camuflada de pasarle la antorcha al hijo de Indiana Jones (Harrison Ford), Mutt Williams (Shia LaBeouf), segundo el semi retiro de un Lucas tendiente al típico autosabotaje de viejo gagá que en 2012 vendió su empresa de siempre, Lucasfilm, a The Walt Disney Company, una jugada que esta última complementó adquiriendo en 2013 de Paramount Pictures los derechos de distribución y marketing de la franquicia, y tercero el progresivo desinterés de un Spielberg que terminó espantado ante las ideas de los ejecutivos de Disney para el nuevo guión y que en suma optó por privilegiar proyectos propios que sí le interesaban y sobre los que sí tendría un control creativo total como Amor sin Barreras (West Side Story, 2021), la remake del clásico homónimo de 1961 de Robert Wise y Jerome Robbins, y Los Fabelman (The Fabelmans, 2022), una epopeya autobiográfica astuta sobre su niñez y adolescencia. Contra todo pronóstico la compañía siempre caníbal y desalmada de Mickey Mouse decidió no pasarle el proyecto a un director cualquiera de entre la legión de cineastas anodinos del nuevo milenio, sino entregarle el “paquete” a un realizador con personalidad propia criado bajo los criterios del cine masivo, para adultos y de calidad de antaño, hablamos de James Mangold, un señor en esencia errático aunque sin que se pueda afirmar que haya hecho películas malas o esos bodrios insoportables de la industria lela y globalizada de hoy en día, pensemos que entre su producción artística hay obras flojas como Inocencia Interrumpida (Girl, Interrupted, 1999), Kate & Leopold (2001) y Encuentro Explosivo (Knight and Day, 2010), otras apenas potables en sintonía con su ópera prima En Otro Mundo (Heavy, 1995), El Tren de las 3:10 a Yuma (3:10 to Yuma, 2007) y Wolverine: Inmortal (The Wolverine, 2013) y unas cuantas faenas interesantes que incluyen a Tierra de Policías (Cop Land, 1997), Identidad (Identity, 2003), Johnny & June: Pasión y Locura (Walk the Line, 2005), Logan (2017) y Contra lo Imposible (Ford v Ferrari, 2019). Mangold reescribió un guión previo de David Koepp, artesano de larga data que ayudó a pulir el film del 2008, con los hermanos ingleses Jez y John-Henry Butterworth, equipo responsable de obras atractivas como la citada Contra lo Imposible, Get on Up (2014), opus de Tate Taylor sobre la figura de James Brown (Chadwick Boseman), y dos convites de Doug Liman, Poder que Mata (Fair Game, 2010) y Al Filo del Mañana (Edge of Tomorrow, 2014), generando así lo que con el tiempo mutaría en Indiana Jones y el Dial del Destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023), odisea que nos obliga a ponernos en la paradójica situación de tener que reconocer que es la mejor versión posible de las correrías del Doctor Jones, considerando la pobreza cualitativa del cine actual y el fetiche nostálgico e infantiloide de toda la cultura mainstream, y en simultáneo un producto prolijo y vacío que pretende bombardearnos con un falso frenesí o una vitalidad artificial/ zombificada para compensar su alma inexistente. Dicho de otro modo, Mangold hace relativamente bien lo que a él le compete pero no puede evitar sucumbir ante las exigencias de los tanques planetarios del nuevo milenio en materia de otra catarata de CGIs que trabajan sobre diseños, tramas y latiguillos cómicos hoy ultra quemados y redundantes, movidos más por automatismos y refrito de clichés del pasado que por verdadera inspiración o alguna novedad en el rubro que sea. El MacGuffin es el Dial de Arquímedes, un aparatejo ficcional inspirado en el Mecanismo de Anticitera, una computadora analógica de la Antigua Grecia que en la praxis histórica servía para predecir posiciones astronómicas y en el relato determina la ubicación de “fisuras en el tiempo” que se asemejan a agujeros negros que permiten viajar al pasado, por ello luego de un prólogo aventurero clasicista símil folletín, ese de 1944 en el que Indiana y su compinche británico Basil Shaw (Toby Jones) le roban la mitad del objeto a los nazis, la crónica salta a 1969 para que el protagonista siga deprimiéndose frente al rumbo de los Estados Unidos, Guerra de Vietnam, llegada a la Luna y Operación Paperclip de por medio, siendo esta última la importación de científicos nazis a yanquilandia para controlar y exprimir los conocimientos acumulados por los alemanes, estrategia espejo con respecto a la Operación Osoaviajim de aquella Unión Soviética. Mangold no se anda con sutilezas y revienta en las luchas bélicas al vástago de Jones, lo deja al borde del divorcio de Marion Ravenwood (Karen Allen) y suplanta a esta última con Helena (Phoebe Waller-Bridge), la hija del ya fallecido Shaw y ahijada de Indy, una señorita que celebra la muerte del heroísmo maniqueo de antaño y se dedica al robo de artefactos arqueológicos para su subasta en el mercado negro de grandes ricachones, eventualmente arrastrando a su padrino a Marruecos, Grecia y Sicilia bajo la idea de buscar una tableta con instrucciones sobre dónde hallar la otra mitad del mentado dial, todo mientras el villano les pisa los talones, Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), un genio astrofísico y ex nazi que trabaja para la NASA y pretende asesinar en 1939 a Adolf Hitler. Como aseverábamos con anterioridad, el realizador y guionista demuestra oficio al volcar hacia la seriedad y sensatez aquella noción apenas esbozada en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal sobre la vejez o decadencia o desfasaje temporal del protagonista en una Guerra Fría que elimina los conflictos abiertos porque la gama de grises éticos está a la orden del día, además Ford cumple dignamente a sus largos 80 años de edad, el personaje femenino no incluye las estupideces woke baratas del Hollywood contemporáneo, Antonio Banderas no pasa vergüenza como Renaldo, español experto en buceo, no se siente forzada la vuelta de Sallah (John Rhys-Davies), el egipcio de Los Cazadores del Arca Perdida e Indiana Jones y la Última Cruzada, y algunas de las escenas de mayor incidencia por parte del artificio digital -el prólogo ferroviario, la secuencia en las cuevas y aquella otra de los aviones- son nocturnas para maquillar con mayor facilidad el carácter espurio de un aparato visual multimillonario que rejuvenece a la perfección rostros pero mantiene intacta una voz ajada de anciano. Indiana Jones y el Dial del Destino no logra levantar cabeza en comarcas verdaderamente cruciales como por ejemplo la originalidad del convite en su conjunto, el desarrollo identitario de nuestro arqueólogo y su peso en relación al villano, pensemos en este sentido que Voller opaca a Jones porque este último parece un carcamal intercambiable con cualquier otro carcamal y el personaje del estupendo Mikkelsen sí entusiasma ya que utiliza a la lacra de la NASA y la CIA para encarar su propia agenda, la de evitar la derrota germana en la Segunda Guerra Mundial eliminando al lunático/ psicópata al frente del país, algo que por cierto la epopeya exacerba por su nula capacidad de inventiva en lo que atañe a situaciones -todas conducen a un déjà vu- y personajes secundarios, incluso incorporando a un niño a lo Indiana Jones y el Templo de la Perdición, el crío de cotillón Teddy (Ethann Isidore). Mangold hace lo que puede aunque no consigue retrotraernos como desea a los 80 porque esta fisura en el tiempo es tan quimérica y baladí como aquella que retrata el film…

Todo por una lata de puré de tomate The Flash (2023), dirigida por Andy Muschietti y escrita por Christina Hodson a partir de una historia de base que fue acreditada a Joby Harold, Jonathan Goldstein y John Francis Daley aunque involucró muchísimas manos más sin consignar, acumula un derrotero histórico demasiado inflado para su propio bien porque lleva la friolera de dos décadas de pesadillesco planeamiento y específicamente una dentro de los confines del denominado DC Extended Universe, en esencia una extensa retahíla de exploitations con presupuesto gigantesco de la Trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, doce productos muy erráticos a cargo de Warner Bros. que resultan un poquito más humanos y bastante más oscuros que los de su competencia directa, el Marvel Cinematic Universe, en este caso una catarata de bodrios insufribles e intercambiables orientados a retrasados mentales que confunden una obra de arte con una botella de Coca Cola, un café de Starbucks o quizás una hamburguesa de McDonald’s. Después de cinco decenas de directores y guionistas involucrados a lo largo de los años que fueron sucesivamente descartados por una Warner obsesionada con volcar sutilmente la película hacia lo liviano adolescente, Muschietti fue el único que pudo encaminar el proyecto luego de demostrar eficacia comercial en las muy dignas It (2017) e It Chapter Two (2019), nuevas adaptaciones para el estudio en cuestión de la famosísima novela homónima de 1986 de Stephen King, no obstante el asunto siguió experimentando problemas de diversa índole vinculados a la pandemia del coronavirus, cambios de fecha de estreno por demora en los efectos especiales, indecisión narrativa del DC Extended Universe y competencia contextual, y finalmente la falta de confianza que generaba en la Warner el protagonista, Ezra Miller, un excelente actor que sin embargo reiteradamente ha demostrado estar bastante “perturbado” por casos varios de violencia, robo, acoso y pederastia, amén de ser un fanático de las armas, usar casi siempre un chaleco antibalas, denigrar a todos a su alrededor, semi secuestrar familias enteras, proclamarse un mesías de los aborígenes norteamericanos y ridiculizar sin proponérselo a la fauna woke porque cada vez que alguien lo critica o lo denuncia el jovenzuelo grita “discriminación”. La película resultante, más allá de su background delirante que pinta de pies a cabeza la marketización estrafalaria de la cultura masiva del Siglo XXI bajo criterios cada día más empobrecedores, nostálgicos y autorreferenciales, es un trabajo anodino con un desarrollo dramático entre cómico y serio -algo típico de los últimos productos de DC- que resulta pasable durante buena parte del metraje hasta que todo se cae bien a pedazos durante el paupérrimo desenlace, lo que por cierto no quita que resulte loable la idea de combinar cierto pulso de las comedias tontuelas y fantásticas de los años 80, los viajes correctores en el tiempo de la saga que empezó con Back to the Future (1985), de Robert Zemeckis, y el fetiche del mainstream hollywoodense del nuevo milenio para con los multiversos, algo así como un intento de seguir exprimiendo la “gallina de los huevos de oro” de los superhéroes en un mercado mundial ya bastante harto tanto de las obras sobre un personaje en concreto como de las epopeyas corales que unifican el destino de diversos villanos y paladines de la humanidad, proponiendo en cambio una conjunción esquizofrénica de relatos cruzados en función de los cuales pueden regresar e interactuar -por lo menos en la cabeza infantiloide de los jerarcas de los estudios yanquis y sus múltiples acólitos y/ o esclavos, incluido un público bobo y obsecuente hasta lo risible- diferentes acepciones de la misma criatura, un mejunje que no oculta su dejo melancólico como si se tratase de un reconocimiento tácito del hecho de que estos films ensamblados cual cadena de montaje o fábrica de chorizos no tienen nada que hacer en una comparación con los opus del rubro comiquero de fines del siglo pasado o de los primeros años de la década del 2000. Aquí Barry Allen/ The Flash (Miller) decide viajar al pasado para salvar a su madre de ser asesinada, Nora (Maribel Verdú), y a su padre de ser acusado de ello, Henry (Ron Livingston), mediante el detalle de evitar que la mujer se olvide de comprar una hilarante lata de puré de tomate, no obstante termina en un mundo alternativo sin sus amigotes todopoderosos, como esos Diana Prince/ Wonder Woman (Gal Gadot) y Arthur Curry/ Aquaman (Jason Momoa), y por ello le pide ayuda a Kara Zor-El/ Supergirl (Sasha Calle) y Bruce Wayne/ Batman (Michael Keaton). Definitivamente el problema crucial de la propuesta es el patético guión de Hodson, una británica mediocre y de lo más elemental que viene de escribir basura impresentable del nivel de Shut In (2016), de Farren Blackburn, Unforgettable (2017), de Denise Di Novi, Bumblebee (2018), de Travis Knight, y Birds of Prey (2020), de Cathy Yan, situación que le agrega una capa de dignidad a la labor del argentino Muschietti porque en términos generales logra construir una historia visualmente atractiva que le saca buen partido a la capacidad creativa tantas veces desaprovechada de los CGI, en muchos blockbusters de las últimas tres décadas consagrados únicamente a las escenas de acción y a algún que otro detalle fastuoso que en esta oportunidad muta en el limbo surrealista en el que Allen “flota” corriendo a toda velocidad mientras se desplaza por los abismos del tiempo, escenas por cierto muy logradas gracias a una serie de personajes y sucesos alternativos que se mueven alrededor de The Flash cual coliseo de una digitalidad símil maniquíes con fisonomía de personaje de videojuego. Otros puntos a favor se condicen con la introducción de un doble más joven de Barry correspondiente a este ecosistema enrarecido, por supuesto el infaltable comic relief de todo tanque púber, la vuelta de aquel Keaton de las góticas Batman (1989) y Batman Returns (1992), ambas del mejor Tim Burton, el de aquellos comienzos previos a su servilismo mainstream del nuevo milenio, el hecho de recuperar como villano al General Zod (Michael Shannon) de Man of Steel (2013), trabajo de Zack Snyder que fundó el DC Extended Universe, el cameo de Jeremy Irons como Alfred Pennyworth y de Ben Affleck como el millonario encapotado, todo para crear una relación paternal y “de espejo” con el protagonista del título, también huérfano, y hasta el rol decorativo aunque disfrutable de esa Supergirl de Calle, marimacho que compensa la ausencia de Kal-El/ Clark Kent/ Superman (Henry Cavill) y sirve para equilibrar la fórmula estándar detrás de toda esta colección de chatarra cinematográfica superheroica, pensemos que The Flash aporta el rostro humano, Batman los traumas de los nenitos ricos de las cúpulas del capitalismo y la presente versión de Supergirl un sustrato invencible y adusto que como siempre necesita de la energía solar. Considerando sus olvidables participaciones previas como Allen en las apestosas Suicide Squad, Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017), estas dos últimas también dirigidas por Snyder, y en series televisivas como Arrow (2012-2020) y Peacemaker (2022), The Flash sin duda alguna aglutina el mejor desempeño posible de Miller dentro del célebre traje de neopreno rojo, quien se acopla bastante bien a sus dos personajes, el Barry inmaduro y el más preocupón porque el homicidio de mami lo marcó al punto de enclaustrarse en un laboratorio forense, no obstante esta metamorfosis hacia las obsesiones caricaturescas de la gran industria insípida de hoy en día, un enclave en el que asimismo compuso al Trashcan Man de The Stand (2020), muy floja miniserie inspirada en la novela de 1978 de King, y a Credence Barebone/ Aurelius Dumbledore de la horrenda franquicia de Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) y Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022), una trilogía de mamarrachos de David Yates que pertenecen a la “línea de montaje” del Harry Potter de la fascistoide J.K. Rowling, no hace más que retrotraernos a los comienzos de su carrera, cuando prometía abrirse paso como un ídolo andrógino del indie gracias a películas interesantes como Afterschool (2008), de Antonio Campos, We Need to Talk About Kevin (2011), de Lynne Ramsay, The Perks of Being a Wallflower (2012), de Stephen Chbosky, y The Stanford Prison Experiment (2015), de Kyle Patrick Álvarez, augurio que terminaría en saco roto tanto por el viraje faustiano, léase la venta de su alma a Hollywood, como por los desvaríos cada día más peligrosos de su devenir privado, casi todos vinculados a su amiga/ cuasi pareja Tokata Iron Eyes, activista ambiental de linaje sioux que también está loquita y adora defenderlo mientras los padres de la muchacha acusan a Ezra de haberla secuestrado. Lamentablemente el desenlace del film, otro de esos larguísimos, aburridos, melosos, lelos, nostálgicos y redundantes de DC/ Marvel, destruye el folletín de aventuras y empantana al convite en el fango del artificio pueril exacerbado de hoy en día que nada tiene que ver con el quid grotesco del Batman de Burton ni con el pastiche fatalista del emporio de Snyder…

Gigantismo obsoleto Lo mejor que le pudo pasar a la saga cinematográfica de los Transformers es que Michael Bay se cansase de filmar bodrio tras bodrio y por fin se dedicase a hacer otras cosas, en este caso dirigir las apestosas Escuadrón 6 (6 Underground, 2019) y Ambulancia (Ambulance, 2022) y producir los dos eslabones posteriores a su pentalogía, hablamos de Bumblebee (2018), de Travis Knight, y Transformers: El Despertar de las Bestias (Transformers: Rise of the Beasts, 2023), de Steven Caple Jr., trabajos que sin ser una maravilla tampoco llegan al calamitoso nivel de calidad de Transformers (2007), Transformers: La Venganza de los Caídos (Transformers: Revenge of the Fallen, 2009), Transformers: El Lado Oscuro de la Luna (Transformers: Dark of the Moon, 2011), Transformers: La Era de la Extinción (Transformers: Age of Extinction, 2014) y la inmunda Transformers: El Último Caballero (Transformers: The Last Knight, 2017), esta última un fracaso de taquilla que generó un paradigmático intento de reboot con el par mencionado, Bumblebee oficiando de spin-off y precuela general y este mamotreto que nos ocupa de corolario autocontenido de la anterior. Más allá de la supuesta idea de fondo de despegarse de los opus de Bay, lo cierto es que los diseños de los robots gigantes y mutables se mantienen y sobre todo la manía con batallas finales larguísimas a lo montaña rusa que empantanan un desarrollo de personajes bastante más sensato que su homólogo de la pentalogía del siempre necio y atolondrado Michael. Mientras que en Bumblebee todo transcurría en 1987 y la historia se centraba en la relación entre la adolescente Charlie Watson (Hailee Steinfeld) y el robot del título, por supuesto llegando a la Tierra con una tarea que implicaba proteger a la raza humana de la eventual llegada de los temibles Decepticons, aquí nos ubicamos en un 1994 muy hiphopero que en esencia reproduce la fórmula cambiando el sexo del protagonista, hoy un tal Noah Díaz (Anthony Ramos, actor de linaje puertorriqueño), ex militar especializado en electrónica que trata de conseguir trabajo en Brooklyn como guardia de seguridad para costear los tratamientos de su hermanito, Chris (Dean Scott Vázquez), el cual padece una enfermedad crónica que la progenitora soltera de ambos tampoco puede cubrir, Breanna (Luna Lauren Vélez). Un amigo de Noah, Reek (Tobe Nwigwe), lo convence para robar un Porsche 911 que desde ya termina siendo un Autobot, Mirage (Pete Davidson), quien puede proyectar hologramas y atrae al humano a una misión encabezada por Optimus Prime (Peter Cullen) en pos de recobrar una llave que abre portales en el tiempo y el espacio, faena que lo lleva a confraternizar con una arqueóloga, Elena Wallace (Dominique Fishback), a conocer al líder de los Maximals o Transformers en su acepción animal, el gorila Optimus Primal (Ron Perlman), y a enfrentarse al malvado Scourge (Peter Dinklage), jefazo de esos Terrorcons al servicio del Dios robótico “come mundos” de la franquicia, Unicron (Colman Domingo). El realizador asalariado, anodino e intercambiable de turno, Caple, había empezado en el indie extremadamente pobretón del Siglo XXI de la mano de La Tierra (The Land, 2016), un drama suburbano y criminal sobre patinaje en tabla/ skateboarding, y había saltado al reglamentario mainstream gracias a Creed II (2018), último exponente protagonizado y escrito por Sylvester Stallone de la saga que empezase con Rocky (1976), dirigida por John G. Avildsen, por ello no es de extrañar que este proceso de asimilación industrial finiquite con un proyecto gigantesco e impersonal como Transformers: El Despertar de las Bestias, en el que sin embargo consigue evitar el marco woke forzado típico del Hollywood reciente en eso de elegir a un latino y una negra como protagonistas humanos fundamentales, algo que tiene que ver con otros “puntos a favor” de la propuesta en general como por ejemplo una narración más lenta, meticulosa y sensible, la denuncia implícita del carácter muy cruel del sistema privado de salud de Estados Unidos y cierta noción/ idea de fondo vinculada a favorecer la unión entre razas distintas para luchar contra la tiranía o el parasitismo más macro, en esta oportunidad el latiguillo de la amalgama final entre Optimus Prime y Noah después del egoísmo contraproducente del resto del metraje, el primero pretendiendo usar la llave para regresar al planeta de origen de los Transformers, Cybertron, y el segundo obsesionado con destruir el aparatejo para mantener a la Tierra a salvo de la aniquilación. Asimismo se podría afirmar que resultan interesantes otros dos detalles del film, léase la insólita aparición de un exotraje semejante a los de Tropas del Espacio (Starship Troopers, 1959), la célebre novela de Robert A. Heinlein, que logra que Noah no sea otro humano decorativo más y el viaje del “equipo Autobot” a Cuzco y Machu Picchu, en Perú, para buscar la otra mitad de la llave en cuestión, Transwarp, luego de que apareciese de la nada la primera parte dentro de una estatua de un halcón peregrino que termina en el museo donde Elena trabaja de pasante, no obstante la odisea arrastra problemas históricos de la franquicia en sintonía con una catarata de chistes bobalicones y personajes estereotipados, el mismo exacto diseño horrible de siempre para los autómatas, una duración demasiado inflada, una trama previsible y esquemática, una apropiación cultural hoy más sutil que de costumbre, otro de esos remates bélicos interminables y la ridiculez total de los Maximals, esos descendientes de los Autobots que en la serie Beast Wars: Transformers (1996-1999) luchaban contra los Predacons, los malos a lo Decepticons. Si bien se agradece que en las peleas no se destruya Machu Picchu, todo este gigantismo ya resulta muy obsoleto y jamás podrá reemplazar a los productos animados originales de los 80, Transformers (1984-1987) y Transformers: La Película (The Transformers: The Movie, 1986), aquel opus de Nelson Shin con voces de genios como Orson Welles, Robert Stack, Eric Idle y Leonard Nimoy…

Hacia la saturación La nueva e inusual epopeya de Park Chan-wook, Decision to Leave (Heojil Kyolshim, 2022), definitivamente marca un paradójico punto de inflexión dentro de la carrera del ya mítico cineasta surcoreano, por cierto uno de los poquísimos cuyas flamantes realizaciones constituyen un verdadero acontecimiento dentro de la comunidad cinéfila, porque por un lado se podría decir que quiebra la seguidilla de faenas previas mayormente centradas en sus obsesiones perversas de siempre, como por ejemplo la revancha, la traición, el crimen truculento, la fascinación sexual, el parasitismo, la locura, la cruel inoperancia institucional, la confusión de identidad, la política y todas las estratagemas para manipular la voluntad del prójimo a nuestro favor, y debido a que, por el otro lado, continúa firme en su lenguaje narrativo, estético, formal y temático profundamente enrevesado y tan elegante como barroco, por ello en esencia en la película que nos ocupa nos topamos con una destilación del núcleo más lírico y romanticón del cine de Park -corazón retórico que siempre estuvo presente en su producción pero que el director y guionista solía “maquillar” con otros berretines conceptuales y toda su morbosidad irónica marca registrada- aunque adornado, de nuevo, con una edición repleta de cortes abruptos, una buena tanda de música incidental que implica dinamismo esquizofrénico y una fotografía ampulosa basada en tomas algo bizarras, una infinidad de travellings y un extrañamiento anímico de tipo pictórico culto capaz de imponer una interpretación de lo más anómala del preciosismo, pensemos en este sentido que la belleza visual en el cine del surcoreano no es sinónimo de artificialidad banal y muy redundante, como suele ocurrir en el ámbito occidental y en especial el mainstream pasteurizado masivo de hoy en día y su fetiche con una “profesionalidad” de cartón pintado o plástico, sino de un surrealismo en verdad sublime que puede marear por la catarata de información ofrecida tanto como obnubilar al espectador al extremo del hipnotismo freak. Basta con recordar la afamada Trilogía de la Venganza de Park, aquella de Sympathy for Mr. Vengeance (Boksuneun Naui Geot, 2002), Oldboy (Oldeuboi, 2003) y Sympathy for Lady Vengeance (Chinjeolhan Geumjassi, 2005), o la película que lo llevó a la celebridad mundial, Joint Security Area (Gongdong Gyeongbi Guyeok JSA, 2000), o el pelotón de films posteriores que no hicieron más que acrecentar su leyenda, léase I’m a Cyborg, But That’s OK (Ssa-i-bo-geu-ji-man-gwen-chan-a, 2006), Thirst (Bakjwi, 2009), Stoker (2013) y The Handmaiden (Ah-ga-ssi, 2016), para comprender las expectativas hoy desechas del público y los fans más conservadores luego de seis extensos años de espera en pos de un nuevo largometraje y cuatro contados desde el último proyecto ambicioso del realizador, hablamos de la maravillosa serie The Little Drummer Girl (2018), trabajo para la BBC One inspirado en la novela de 1983 de John le Carré. El guión, escrito por Park y Jeong Seo-kyeong, colaboradora de larga data del genio porque ya lo ayudó en ocasión de Sympathy for Lady Vengeance, I’m a Cyborg, But That’s OK, Thirst y The Handmaiden, complejiza lo que podría ser sencillo a un nivel que bordea el absurdo: Hae-jun (un estupendo Park Hae-il) es un detective insomne y workaholic casado con Jung-an (Lee Jung-hyun), eje de un matrimonio en crisis, que investiga el fallecimiento de un hombre que cayó desde lo alto de una montaña/ formación rocosa, el oficial de inmigración corrupto Ki Do-soo (Yoo Seung-mok), y que se obsesiona con la mujer del finado, la enfermera e inmigrante china Seo-rae (Tang Wei), a la que comienza a vigilar hasta que desarrolla una relación platónica con ella mientras se determina que la muerte del varón fue un suicidio, sin embargo el vínculo se corta cuando el policía descubre que la viuda intercambió celulares con una paciente suya como coartada que podría haber servido para asesinar al abusón de su marido trepando el peñasco en cuestión, alcanzando la cima casi en simultáneo y empujándolo hacia el vacío. Esta primera mitad del convite, evidentemente hermanada al latiguillo del film noir de la femme fatale despertando la atracción del detective que debería investigarla hasta meterla presa o -por el contrario- desligarla de toda culpa, tradición que va desde Vértigo (1958), de Alfred Hitchcock, hasta Bajos Instintos (Basic Instinct, 1992), de Paul Verhoeven, es en cierta medida ninguneada por la segunda parte de la historia, una que vuelca los engranajes del misterio y el susodicho policial negro hacia -ahora sí, sin anestesia discursiva alguna- el melodrama de cadencia poética, semi etérea y extremadamente fatalista, como decíamos con anterioridad un planteo que ya estaba presente en obras no siempre tenidas en cuenta dentro del “canon Park” como I’m a Cyborg, But That’s OK y Thirst aunque rebajado vía la fantasía y el horror, respectivamente, aquí apareciendo mediante el ardid narrativo de la crisis psicológica de Hae-jun después de comprobar que Seo-rae lo manipuló para borrar evidencia comprometedora y volcarlo a su favor durante la investigación por el óbito de Ki Do-soo, separación que pone en un impasse el amor del detective aunque desencadena el afecto de la otrora mujer indefensa y ahora posible homicida, esa Seo-rae que insólitamente se casa con otro varón bastante lúgubre y poco ético, Lim Ho-shin, el cual aparece muerto con 17 cuchillazos en su cuerpo cortesía de Sa Cheol-seong (Seo Hyun-woo), un loquito cuya anciana madre había sido estafada por el finado, quien dilapidó todos los ahorros de la mujer, hasta terminar falleciendo por complicaciones con su diabetes y un colapso nervioso a raíz de la amargura. La constante idea de fondo de Park de llevar todo hacia la saturación, tanto dramática como intelectual macro, duplica lo hecho en otros opus de más de dos horas de duración, como The Handmaiden y Thirst, pero aquí queda más de manifiesto/ desnuda por el sustrato meloso del film y el recurso sintetizado en el título en inglés, esa decisión de abandonarlo todo que conlleva una fuga a la vez profesional, romántica y cuasi existencial. Así como Hae-jun se siente usado por la femme fatale para sabotear la pesquisa en torno al supuesto suicidio de Ki, jugada que lo pone en ridículo y destruye su quimera de perfección policial autocontenida, Seo-rae, por su parte, arrastra una clara compulsión que es propia de muchas hembras en materia de juntarse con machos maquiavélicos, egoístas, violentos y/ o ventajistas, incluso llegando a reconocer que se enlaza con ellos para convencerse de que resulta necesaria la ruptura o por entonces el divorcio, opciones que aparentemente -la frontera entre la ficción y la realidad es bastante difusa en Decision to Leave– son dejadas de lado en pos de privilegiar el asesinato, directo en el caso de Ki Do-soo e indirecto en lo que atañe a Lim Ho-shin porque “ayuda” a morir a la madre de Sa Cheol-seong a sabiendas de su promesa de matar al estafador/ segundo marido de la mujer si eso ocurría. Mientras el detective abandona su puesto en Busan para trasladarse a Lipo, una localidad costera, y es al mismo tiempo abandonado por su esposa en favor de otro hombre/ amante, la criatura de la exquisita Tang Wei se la pasa abandonando a sus maridos mandándolos al infierno por la autopista del homicidio, todas decisiones precisamente forzadas por sucesivas coyunturas calamitosas motivadas por desinterés, perfidia, golpes, un hermetismo sofocante, soberbia, amoralidad o una necesidad permanente de huir, amén de la hilarante obsesión de Park con eso de condimentar semejante embrollo vía diversos secundarios y subtramas más o menos delirantes que llevan a persecuciones, palizas, destrozos hogareños, un poco de slapstick y hasta el robo de tortugas sumamente peligrosas. La película, de hecho, es más extensa de lo necesario y puede ser muy frustrante por partes pero sinceramente la sobreabundancia de ideas de Park es un tesoro a proteger en el séptimo arte actual y su frenesí, siempre a mitad de camino entre la fantasía y la praxis más mundana, nos regala una sorpresa tras otra ya que reflexiona sobre la renuncia y los límites sutiles del amor en tiempos de multitasking…

Entre las sombras, otra vez Todos los que conocemos y atesoramos la carrera de Stephen King sabemos que uno de sus mejores libros y sin duda alguna su mejor antología de relatos cortos es El Umbral de la Noche (Night Shift, 1978), quinto volumen publicado luego de las novelas Carrie (1974), El Misterio de Salem’s Lot (Salem’s Lot, 1975), El Resplandor (The Shining, 1977) y Rabia (Rage, 1977), esta última su trabajo inaugural bajo el seudónimo de Richard Bachman. El Umbral de la Noche, de hecho, fue su primera colección de cuentos y tan grande fue el impacto de esos 20 relatos que hasta el día de hoy continúan inspirando múltiples proyectos cinematográficos y televisivos, desde los inefables Dollar Babies, léase las adaptaciones que el señor suele permitir a cambio de apenas un dólar mientras que los responsables no lucren comercialmente con el resultado y él mantenga los derechos del texto de turno, hasta films variopintos como por ejemplo Los Niños del Maíz (Children of the Corn, 1984), de Fritz Kiersch, Los Ojos del Gato (Cat’s Eye, 1985), antología de tres historias a cargo de Lewis Teague, Ocho Días de Terror (Maximum Overdrive, 1986), del propio King, Las Tumbas Malditas (Graveyard Shift, 1990), de Ralph S. Singleton, Ellos Pueden Volver (Sometimes They Come Back, 1991), de Tom McLoughlin, Alianza Macabra (The Mangler, 1995), de Tobe Hooper, e incluso El Hombre del Jardín (The Lawnmower Man, 1992), aquella recordada y errática odisea de Brett Leonard que no tenía demasiado que ver con el cuento homónimo aunque aprovechaba el vínculo con el escritor cual producto exploitation. Boogeyman: Tu Miedo es Real (The Boogeyman, 2023), opus de Rob Savage, es el último agregado a la lista y sinceramente uno muy mediocre que vuelca hacia el ya anacrónico J-Horror en su acepción estadounidense mainstream lo que originalmente fuera una historia diminuta y perfecta sobre una serie de infanticidios cometidos por el Cuco u Hombre de la Bolsa o Boogeyman, leyenda con múltiples interpretaciones a lo largo del planeta que sirve para asustar a los nenes e instarlos a que se porten bien, caso contrario serán secuestrados por la criatura misteriosa en cuestión, la cual hace de la convivencia su arma porque vive en las habitaciones de nuestra casa y se alimenta del temor primordial de la niñez a lo que acecha debajo de la cama o adentro del armario. La protagonista es Sadie Harper (Sophie Thatcher), una adolescente que vive con su hermana pequeña Sawyer (Vivien Lyra Blair) y su padre psicólogo Will (Chris Messina) y que se quedó sin progenitora hace poco por un accidente automovilístico, por ello perdió contacto con su amiga escolar Bethany (Madison Hu), la cual a su vez la reemplazó con un grupito de allegadas bastante soberbias y/ o burlonas. Cuando se suicida en la casa familiar un tal Lester Billings (David Dastmalchian), paciente de Will que afirma que un monstruo nocturno mató a sus tres hijos, las hermanas comienzan a ser acosadas por esa horripilante criatura que imita voces, se esconde en las penumbras del hogar compartido, le teme a la luz más tenue de una vela o un encendedor y efectivamente “juega” con el pánico de sus presas porque se alimenta de su espanto y dolor. Savage, aquel de las insoportables Host (2020) y Dashcam (2021), dos bodrios que tenían por contexto a la pandemia del coronavirus y seguían al pie de la letra los postulados de las screenlife/ películas de escritorio y del agotado found footage/ metraje encontrado, mucho no puede hacer con el esquemático y en ocasiones paupérrimo guión de Mark Heyman, aquel de El Cisne Negro (Black Swan, 2010), de Darren Aronofsky, e Irremediablemente Juntos (The Skeleton Twins, 2014), de Craig Johnson, y del equipo de Scott Beck y Bryan Woods, los mismos de Un Lugar en Silencio (A Quiet Place, 2018) y mamarrachos como Nightlight (2015), Haunt (2019) y 65: Al Borde de la Extinción (65, 2023), en suma los responsables máximos de una película que se acopla a muchísimas más alrededor del doble leitmotiv de los fantasmas/ entidades inmateriales que acechan entre las sombras y de las parentelas sufrientes o en crisis que deben recuperarse de un suceso ultra traumático -casi siempre una muerte en la ruta, cero originalidad de por medio- y luchar para sobrevivir contra esta presencia que se encapricha con ellos sin mayor explicación, un esquema que en el caso de Boogeyman: Tu Miedo es Real incluye una representación dual de lo femenino adulto ausente porque por un lado tenemos a Rita (Marin Ireland), la ex esposa de Lester y una mujer dispuesta a utilizar a Sadie como carnada para cargarse al Boogeyman por haber reventado a sus vástagos, y por el otro lado se ubica la madre fallecida de las chicas, Cara (Shauna Rappold), cuyo espíritu acude a socorrerlas cuando en el desenlace lo necesitan. Para colmo Boogeyman: Tu Miedo es Real viene a sumarse a otras traslaciones lamentables recientes de obras literarias de King en sintonía con El Teléfono del Señor Harrigan (Mr. Harrigan’s Phone, 2022), de John Lee Hancock, Llamas de Venganza (Firestarter, 2022), de Keith Thomas, Los Niños del Maíz (Children of the Corn, 2020), de Kurt Wimmer, y la aburrida serie Castle Rock (2018-2019), triste pelotón que cae bajo el peso específico del conjunto inmediatamente previo, el de las superiores Doctor Sueño (Doctor Sleep, 2019), faena de Mike Flanagan, En la Hierba Alta (In the Tall Grass, 2019), de Vincenzo Natali, Cementerio de Animales (Pet Sematary, 2019), de Kevin Kölsch y Dennis Widmyer, 1922 (2017), de Zak Hilditch, y aquel díptico de It (2017) e It: Capítulo Dos (It: Chapter Two, 2019), ambas de Andy Muschietti. El desempeño de Thatcher, actriz de la excelente Prospect (2018), de Christopher Caldwell y Zeek Earl, y las series Yellowjackets (2021-2023) y El Libro de Boba Fett (The Book of Boba Fett, 2021-2022), es realmente muy bueno pero el film resulta demasiado lento, meloso, torpe, solemne, redundante e incapaz de crear remates originales o eficaces para las múltiples situaciones de suspenso, casi todas supeditadas a la patética e hiper previsible catarata de jump scares, esos que se ven venir a kilómetros de distancia. La prolijidad y la falta de imaginación de Savage y sus guionistas acumulan planteos trillados e inverosímiles que no molestan aunque tampoco apasionan o siquiera están destinados a permanecer en la memoria de cada espectador circunstancial…

Banalidad bajo el mar Que el mainstream contemporáneo está obsesionado con reflotar propiedades intelectuales del pasado, en especial las productos populacheros que profundizan la lobotomización general del público, porque no tiene ni una idea novedosa desde hace tres décadas no es precisamente una novedad, lo que sí continúa sorprendiendo es la estrategia insistente -ya bordeando lo maniático sediento de dinero fácil- de Walt Disney Pictures de seguir y seguir refritando películas de tiempos mejores a pura vagancia creativa y un conservadurismo que pretende homologar al cine a una atracción de los parques temáticos de la compañía, en el sentido del latiguillo capitalista/ estadounidense/ ultra idiota estándar de “¿qué pasaría si llevásemos el ecosistema animado a la realidad?”, pregunta a la par estúpida y capciosa porque todas las remakes resultantes incluyen una enorme cantidad de CGIs que desde el vamos terminan transformando el asunto en una estafa monumental porque en el mentado live action sólo queda una parte ínfima de la narración de turno, casi siempre condenada a un metraje en donde más de la mitad de la duración total está repleto de esa animación digital apestosa que ofrecen los grandes estudios norteamericanos de hoy en día, esquema en el que cualquier criterio de innovación formal, estilística o conceptual desaparece por completo ante una catarata de diseños redundantes, secuencias ya vistas mil veces, nulo cariño por la trama narrada y un sinfín de detalles odiosos más que suman al perpetuo déjà vu de la mediocridad omnipresente en el nuevo milenio a lo largo del mercado planetario. Disney nos viene torturando desde El Libro de la Selva (The Jungle Book, 1994), opus de Stephen Sommers, y 101 Dálmatas (101 Dalmatians, 1996), de Stephen Herek, con su obsesión con las reversiones de clásicos animados, pensemos en la horrenda andanada de Alicia en el País de las Maravillas (Alice in Wonderland, 2010), de Tim Burton, Maléfica (Maleficent, 2014), de Robert Stromberg, La Cenicienta (Cinderella, 2015), de Kenneth Branagh, El Libro de la Selva (The Jungle Book, 2016), de Jon Favreau, La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast, 2017), de Bill Condon, Dumbo (2019), otra más de Burton, Aladino (Aladdin, 2019), de Guy Ritchie, El Rey León (The Lion King, 2019), también de Favreau, La Dama y el Vagabundo (Lady and the Tramp, 2019), de Charlie Bean, Mulan (2020), de Niki Caro, Cruella (2021), de Craig Gillespie, Pinocho (Pinocchio, 2022), de Robert Zemeckis, y Peter Pan & Wendy (2023), de David Lowery. El último eslabón de la cadena del suplicio es La Sirenita (The Little Mermaid, 2023), un nuevo intento de Rob Marshall de recuperar la destreza demostrada en el campo de los musicales en ocasión de Chicago (2002), su ópera prima, redondeando con la presente la friolera de cuatro bodrios insufribles que se completan con Nine (2009), En el Bosque (Into the Woods, 2014) y El Regreso de Mary Poppins (Mary Poppins Returns, 2018), amén de obras tradicionales y un poco mejores, Memorias de una Geisha (Memoirs of a Geisha, 2005) y Piratas del Caribe: Navegando Aguas Misteriosas (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, 2011). A diferencia de la película original de 1989 de Ron Clements y John Musker, odisea que marcó un mínimo renacimiento creativo para el estudio de Mickey Mouse porque venía de una década como los 80 de decadencia indisimulable que se corta gracias al gran éxito de ¿Quién Engañó a Roger Rabbit? (Who Framed Roger Rabbit?, 1988), joya de Zemeckis y Richard Williams, La Sirenita en versión live action es un mamotreto de 135 minutos que se las arregla para destruir el encanto pueril de los apenas 83 minutos del opus primigenio, dando a entender una vez más que el Hollywood actual confunde cantidad con calidad y por milésima vez ofrece una copia milimétrica de lo ya hecho aunque con algún que otro agregado banal en materia de las canciones, alargando innecesariamente muchas secuencias intermedias, “oscureciendo” el tono de algunas situaciones -desde la perspectiva bobalicona y demasiado autoconsciente del marketing del Siglo XXI, por supuesto- e introduciendo cambios de idiosincrasia woke tontuela como primero transformar a la protagonista en una sirena negra, segundo ya no hacer que abandone su hogar, el mar, en pos de un macho sino de una suerte de curiosidad general/ relativista en torno al universo de los humanos/ la superficie, tercero otorgarle al galán blanco, un príncipe, una improbable madre adoptiva negra y para colmo reina, bautizada Selina (Noma Dumezweni), y cuarto ponderar a la ninfa como la heroína que mata a la villana bajo la idea de quitarle ese lugar al noviecito, pavadas que no molestarían tanto al público si el film fuese interesante y este no es el caso. La historia, basada muy libremente en el cuento de hadas homónimo de 1837 del danés Hans Christian Andersen, vuelve a ser la misma con Ariel (Halle Bailey) como la linda hija menor del Rey Tritón (Javier Bardem), el cual le prohíbe subir al mundo de los humanos porque la madre de la chica fue asesinada por bípedos inmundos, situación que de todos modos deriva en curiosidad, pelea con el progenitor y un pacto con la malévola y desterrada tía de la joven, Úrsula (Melissa McCarthy), una bruja del mar que le quita su voz de sirena y le entrega piernas que reemplazan a su cola de pez durante tres días para que selle el amor con un príncipe de estirpe anglosajona, Eric (Jonah Hauer-King), mediante un beso que la convertiría en humana de manera permanente, caso contrario será propiedad de su tía cual venganza contra Tritón, a quien pretende extorsionar para que le pase el mando del reino subacuático en cuestión, Atlántica. Bailey cumple dignamente aunque da un poco mucho de vergüenza ajena ver a Bardem rebajarse al nivel de la fauna actoral norteamericana y sobre todo del paupérrimo guión de David Magee, el mismo de El Regreso de Mary Poppins y un profesional que no consigue aportar ni una pizca de novedad o atractivo a los personajes principales o los cómicos secundarios símil el cangrejo Sebastián (Daveed Diggs), el pez tropical Flounder (Jacob Tremblay) y el alcatraz Scuttle (la demasiado sobreactuada Nora Lum alias Awkwafina), lo que nos deja con otro producto calamitoso e inflado saturado de sentimentalismo berretón, aventuras en piloto automático y un artificio digital anodino…

Un peón en el tablero Desde que se inaugurase en 1869 el Canal de Suez, una vía de comunicación artificial de suma importancia para el comercio internacional de petróleo, materias primas y productos manufacturados entre Europa y Asia porque une al Mar Mediterráneo con el Golfo de Suez del Mar Rojo, Egipto quedó en mayor o menor medida en manos de un Reino Unido que extendió su soberanía neocolonial hasta mediados del Siglo XX, un momento en el que la Revolución de 1952 llevó al poder al Movimiento de Oficiales Libres y a su líder máximo, Gamal Abdel Nasser (1954-1970), héroe del panarabismo de influjo socialista que sería sustituido luego de su fallecimiento por Anwar el-Sadat (1970-1981), aquel colega que hizo exactamente lo contrario porque reemplazó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como aliado fundamental con los Estados Unidos e Israel y se volcó a reformas políticas y económicas pro mercado que hambrearon al pueblo. Después del asesinato de el-Sadat, a raíz de sus repetidos coqueteos con los grupos extremistas islámicos para sacarse de encima a la oposición de izquierda, Hosni Mubarak (1981-2011) asume el cargo de presidente de Egipto y sigue la estela de fraudes y diversas elecciones de candidato único que siempre caracterizaron al país africano, amén de una suerte de continuidad capitalista con respecto a lo hecho por su antecesor que una vez más se corta con esa Revolución de 2011 que lleva al poder a la rama moderada de los Hermanos Musulmanes, una organización fundamentalista muy deseosa de sustituir a estas farsas democráticas por califatos, así las cosas Mohamed Morsi (2012-2013) sale elegido como nuevo presidente, el único producto de comicios más o menos legítimos, aunque pronto es derrocado mediante el Golpe de Estado de 2013 que entroniza al tirano actual del país, Abdel Fattah el-Sisi, quien como todo payaso de derecha del Tercer Mundo se la pasa endeudándose, reduciendo subsidios a los servicios públicos, aumentando el costo del transporte y eliminando la carga impositiva sobre los sectores más concentrados/ poderosos, además de la reducción paulatina de toda asistencia social estatal. Conspiración en El Cairo (Walad min al-Janna, 2022), quinto largometraje ficcional del director sueco de linaje egipcio Tarik Saleh, es precisamente un ataque abierto y bastante virulento a el-Sisi y su movida política/ cultural/ religiosa/ cuasi monárquica de situar a un ladero suyo en lo más alto de la Universidad de al-Azhar y la Mezquita de al-Azhar, dos instituciones hermanadas y muy importantes dentro del islamismo mayoritario sunita y por cierto controladas por el Gran Imán de al-Azhar, título de carácter eclesiástico y comunal que durante siglos se mantuvo independiente con respecto a los vaivenes de los Golpes de Estado y las elecciones espurias de Egipto, a su vez un modelo a seguir en el ecosistema musulmán de todo el planeta. Adoptando un marco de thriller de espionaje y/ o político aunque sin descuidar un sustrato amargo de relato de aprendizaje o bildungsroman, el film nos presenta el derrotero de Adam (ese perfecto y lacónico Tawfeek Barhom), un joven de una familia de pescadores de Manzala que recibe una beca para estudiar en la sede principal de El Cairo de la universidad, con el beneplácito de su cariñoso pero estricto padre (Samy Soliman), y que termina inmiscuido en una operación por parte de el-Sisi para aprovechar la muerte del último Gran Imán y llevar al poder a un candidato afín, Omar Beblawi (Jawad Altawil), lo que implica eliminar a la competencia, primero un ciego de vasto prestigio y sin afiliaciones políticas, Negm (Makram Khoury), y segundo un jerarca militante cercano a los ahora proscriptos Hermanos Musulmanes, Durani (Ramzi Choukair). Las órdenes bajan desde el General Sakran (Mohammad Bakri) al jefe de la Seguridad del Estado, el maquiavélico y desalmado Sobhy (Moe Ayoub), quien a su vez le encarga a un oficial veterano, Ibrahim (Fares Fares), que reemplace al último infiltrado en la casa de estudios, el recientemente asesinado Zizo (Mehdi Dehbi), con otro “ángel”, hablamos de un estudiante de primer año aún sin corromper para que oficie de informante y sabotee las candidaturas de los otros profesores/ imanes de al-Azhar con vistas a garantizar el ascenso de Beblawi. La película, filmada en Turquía y especialmente en la imponente Mezquita de Solimán de Estambul, trabaja muy bien el doloroso discurrir del complot porque nuestro protagonista primero traba amistad con Zizo, el asistente de un Negm que después de la muerte del muchacho confiesa su asesinato siendo inocente con la idea de revelar la verdad durante el juicio, eso de que Zizo era un infiltrado de los servicios secretos y que fue ejecutado porque su identidad fue revelada sin que sepamos exactamente cómo ocurrió, por ello Ibrahim recluta al ingenuo de Adam para que se infiltre en una célula universitaria de los Hermanos Musulmanes comandada por Soliman (Sherwan Haji), el asistente/ discípulo de Durani. La criatura de Barhom eventualmente es descubierta por el líder estudiantil pero su manejador lo rescata justo a tiempo y obliga a Soliman a renunciar para situar a Adam como el nuevo sirviente del imán, de quien descubre un secretito escabroso porque dejó embarazada por fuera de su matrimonio a una adolescente de la edad de sus hijas, mocoso ya nacido de por medio. Ibrahim insta a su peón a pasarle el dato a la competencia en la sucesión y amigote de el-Sisi, Beblawi, con quien concuerda acusar a Durani en una conferencia religiosa para anular su candidatura y rápidamente provocar que el testaferro institucional se transforme en el flamante Gran Imán de al-Azhar, eje fundamental de la jurisprudencia en términos de la autoridad en el universo islámico. Conspiración en El Cairo, como aquellas realizaciones de la época de la Guerra Fría símil El Embajador del Miedo (The Manchurian Candidate, 1962), de John Frankenheimer, Archivo Confidencial (The Ipcress File, 1965), de Sidney J. Furie, y El Espía que Vino del Frío (The Spy Who Came In from the Cold, 1965), de Martin Ritt, no sólo retrata el carácter antropófago y mitómano del poder en las sombras sino su absurdo y los problemas de conciencia que a veces surgen en la práctica, aquí representados en la agria pugna entre la frialdad lambiscona de Sobhy y los escrúpulos éticos/ morales de un Ibrahim que se niega a “desechar” sin más a Adam una vez que la misión llegó a su fin. Saleh nunca fue un cineasta parejo a nivel cualitativo y por ello en su producción artística es posible hallar desde trabajos mediocres como Tommy (2014), drama criminal bastante olvidable, y El Contratista (The Contractor, 2022), debut anglosajón y thriller de acción con ecos indisimulables del Jason Bourne de Matt Damon, pasando por obras atendibles en línea con Gitmo (2005), documental codirigido junto a Erik Gandini sobre el Centro de Detención de Guantánamo y las torturas durante la administración del genocida George W. Bush, y Metropia (2009), fantasía animada avant-garde muy influenciada por Brazil (1985), de Terry Gilliam, hasta películas estupendas como la presente y la otra colaboración entre el director y el maravilloso intérprete Fares Fares, Crimen en El Cairo (The Nile Hilton Incident, 2017), un neo noir por un lado inspirado en el homicidio de la cantante libanesa Suzanne Tamim, ocurrido en la Dubái de 2008, en los Emiratos Árabes, y por el otro lado consagrado a pegarle a las postrimerías de la dictadura de Mubarak circa la Revolución de 2011 que lo desbancó, en esencia denunciando la corrupción, el autoritarismo, la enorme pobreza, las redes mafiosas, la ignorancia popular y la impunidad y crueldad del aparato represivo de Egipto, siempre sostenido por esa alianza cívico militar que se mantiene en el poder desde el gobierno de el-Sadat con la venia del Fondo Monetario Internacional y las potencias occidentales que lo controlan. Conspiración en El Cairo, en este sentido, puede leerse como un estudio de la paranoia voraz de los cuadros dirigentes y también como una secuela espiritual de la obra anterior aunque en versión invertida, ya que otrora teníamos el periplo de Noredin Mostafa (Fares) desde el envilecimiento hacia una especie de redención parcial y en esta oportunidad nos encontramos frente al viaje opuesto desde la inocencia hacia esa putrefacción que domina en las altas cúpulas del capitalismo estatal subsidiario, apenas otra pieza en el tablero geopolítico internacional que lleva a aquellos conscientes de la manipulación a replegarse para regresar a labores nobles como la pesca ultra artesanal…

Postrada en la cama Todas las industrias culturales y Hollywood en especial han bebido incansablemente del escapismo o tendencia a evadir la realidad con formulaciones que en vez de incentivar una mínima reflexión por parte de los espectadores lo único que hacen es encerrar al público en un eterno bucle de lo mismo a nivel discursivo/ ideológico, sea dentro del armazón retórico de los géneros clásicos o no. Desde la consolidación de los grandes estudios el mainstream norteamericano ha ido por un lado segmentando el mercado e internacionalizándose de a poco, movida que tiene que ver con la mentalidad imperialista yanqui, y por el otro lado dividiendo su producción entre un lote de “películas realistas” que buscan el prestigio o el reconocimiento intra gremio artístico y una mayoría de productos orientados a una evasión que reemplace el sentir particular por el melodrama genérico a toda pompa, no obstante fue debido a la construcción de los primeros blockbusters modernos en los años 70 y 80 que el segundo grupo comenzó a dominar/ mermar al primero a niveles alarmantes, propensión que para colmo se condice con una idiotización importante en lo que atañe a los engranajes narrativos que va de la mano del fetiche para con la fantasía heroica más baladí, aburrida e intercambiable, ya reemplazando por completo en el Siglo XXI al star system de antaño por el artilugio digital y el régimen de franquicias a partir de productos por demás establecidos. Si bien el panorama a escala general siguió las líneas apuntadas, los géneros en concreto experimentaron cambios diversos que dependen de sus rasgos de base o predisposición a molestar a la dictadura posmoderna de la corrección política y los artificios estupidizantes, pensemos que el terror retuvo su visceralidad histórica en el nuevo milenio pero se vació del erotismo de antaño y sobre todo de su materialidad, algo que abarca el gore y el cuerpo mancillado en serio, atacado desde el realismo sucio, y el thriller por su parte, otro género que sufrió modificaciones, pasó de nutrirse de las amenazas reales/ prosaicas a también verse aprisionado entre los muros conceptuales de los fantasmas, posesiones, exorcismos y cualquier entidad inmaterial que “esterilice” la sangre, el dejo iconoclasta y la colección de tetas que dominaron a la comarca retórica desde fines de los 50 hasta fines de la década del 80, léase aquel trayecto que fue desde la algarabía de la Hammer Film Productions, pasó por el exploitation altisonante y polirubro de los gloriosos 60 y 70 y terminó eclosionando en el giallo primero y el slasher después, éste una acepción pauperizada del anterior. La falta de peligros reales en materia de los relatos, anclados en el día a día del espectador, tiene que ver tanto con la popularización de los CGI y el éxito del J-Horror de los 90 como con el predominio señalado de los blockbusters vía una fantasía asexualizada y aséptica. Un típico producto impersonal y automáticamente descartable de esta lamentable época en términos culturales en la que nos toca vivir, donde las excepciones son valiosas y la regla general suelen ser los bodrios extremadamente insípidos, es No Descansarás (Bed Rest, 2022), ópera prima de la directora y guionista de bagaje televisivo Lori Evans Taylor que se centra en una embarazada de unos siete meses, Julie Rivers (la también productora Melissa Barrera, una actriz mexicana que está probando suerte en Hollywood desde hace un par de años), que tiene un negocio de antigüedades y se muda junto con su esposo, el profesor universitario Daniel Rivers (Guy Burnet), a una casa que desde ya resulta estar embrujada por el espíritu de una psicópata llamada Melandra Kinsey (Kristen Sawatzky), quien anda detrás de su hijo por nacer y por ello una de las víctimas del fantasma, un niño de cuatro años sin nombre conocido (Sebastian Billingsley-Rodríguez), le advierte a Julie acerca del peligro hiper abstracto aprovechando que la protagonista debe guardar reposo en cama durante las últimas ocho semanas de su embarazo por haberse caído de una escalera y haber tenido un desprendimiento parcial de placenta. Mientras que el nene espectral se le aparece de tanto en tanto en la morada en cuestión, a quien ella confunde con un bebé anterior suyo que nació muerto, Rivers sufre el esperable acoso progresivo paradigmático de estos casos. Entre el “commodity infantil” de El Bebé de Rosemary (Rosemary’s Baby, 1968), la obra maestra de Roman Polanski, la iconografía promedio del espanto de El Resplandor (The Shining, 1980), de Stanley Kubrick, la condena a estar postrado en la cama de Misery (1990), de Rob Reiner, aquella premisa de “casa nueva y monitoreo electrónico sobre el crío” de La Habitación del Niño (2006), opus de Álex de la Iglesia para el ciclo televisivo Películas para no Dormir, e incluso la posibilidad de que otra fémina bien terrenal pretenda robar al purrete de turno símil Al Interior (À l’intérieur, 2007), el recordado debut de los franceses Alexandre Bustillo y Julien Maury, en esta ocasión mediante una enfermera que Daniel trae al hogar para cuidar a su esposa mientras está trabajando, Delmy Walker (Edie Inksetter), la melosa y previsible película de Taylor pretende explotar la reciente fama de la eficaz Barrera, conocida por los últimos dos eslabones de la saga Scream, y reflexionar sobre los miedos y traumas de la maternidad aunque cae en el mismo sustrato anodino de decenas de faenas semejantes que nos aburren con los latiguillos del ninguneo padecido por las mujeres, los enfermos mentales, los recluidos en su domicilio, las embarazadas y todos aquellos cuyo entorno tiende a cosificarlos para que los jump scares sigan acumulándose y el escapismo más necio y vacuo que nos aleja de la realidad continúe vivito y coleando…